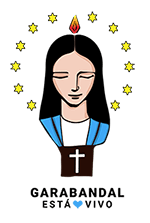1
Vida Eucarística
En el Evangelio de Juan podemos comprender muy certeramente que la Pasión de Cristo es el origen de la vida cristiana porque da sentido a los Sacramentos, ya que este evangelista subraya que se da este drama entre dos escenas muy significativas que resumen la vida de Jesús: el lavatorio de los pies y la conmovedora narración de la herida del costado. Jesús murió exactamente a la hora en que eran sacrificados en el Templo los corderos para la fiesta pascual. Así comprendemos con vigor que Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. S. Juan cuando habla del costado de Jesús utiliza el mismo vocablo que se utiliza al narrar la creación de Eva (nosotros solemos llamarlo “la costilla de Adán”). Jesús es el nuevo Adán que sumergido en la noche del sueño de la muerte-pecado inaugura una nueva humanidad. Por eso mismo de ese costado abierto, que como decían los Padres de la Iglesia, surgen los Sacramentos (especialmente el Bautismo y la Eucaristía) emerge la nueva vida, la vida verdadera para el ser humano.
Para la institución de la Eucaristía no basta el hecho de la Cena, sino que las palabras pronunciadas por Jesús son anticipación de su muerte, convierten el hecho de la muerte en un suceso de amor, transforman su sin-sentido en el nuevo sentido que se nos abre. Pero entonces esto significa también que estas palabras no son meras palabras, sino que fueron descifradas gracias a la realidad de su muerte, que les dio trascendencia y les otorgó una capacidad creadora que supera la temporalidad. Si la muerte lo hubiera precipitado en el vacío, sus palabras hubieran quedado en mera pretensión sin confirmar; no se hubiera podido presentar como algo verdadero que su amor es más fuerte que la muerte, que el sentido tiene más poder que el sin-sentido; la muerte hubiera sido el vacío y las palabras hubieran quedado en nada, si no hubiera llegado la resurrección.
En ella se hizo visible que estas palabras habían sido pronunciadas desde la plenitud divina, que su amor, de hecho, es lo suficientemente fuerte como para extenderse más allá de la muerte. Así, quedan mutuamente enlazadas la Palabra, la Muerte y la Resurrección; y a esta trinidad de palabra, muerte y resurrección, que nos permite captar algo del propio misterio del Dios trino, la llama la Tradición cristiana el misterio pascual. Los tres, mutuamente unidos, constituyen la única totalidad; sólo las tres, simultáneamente, tienen realidad verdadera; y este único misterio pascual es el origen del que surge la Eucaristía.
Esto, por tanto, significa: la Eucaristía está lejos de ser una simple comida, porque ha costado una muerte, y la majestad de la muerte está presente en ella. Y cuando nosotros la celebramos tenemos que considerar la seriedad de tal misterio, el terror ante el misterio de la muerte, que se hace presente entre nosotros. Ciertamente también se hace presente el hecho de que la muerte ha sido vencida por medio de la resurrección, y que nosotros, por tanto, podemos celebrar esta muerte como la fiesta de la vida, como la transformación del mundo. En último término, los hombres de todos los tiempos y de todos los pueblos en sus fiestas han intentado siempre abrir las puertas de la muerte: toda fiesta que no toca ese último interrogante se mantiene en la superficialidad, queda en mera esparcimiento y evasión. La muerte es el interrogante de todos los interrogantes y allí donde es evitada no puede abordarse ninguna respuesta definitiva. El hombre sólo puede llegar a ser libre y hacer fiesta verdaderamente, si responde a esa pregunta. Y la fiesta cristiana, la Eucaristía, desciende hasta el abismo de la muerte. No es mero pasar el tiempo piadosamente ni evasión, como si se tratara de cierto maquillaje religioso o un acomodo para el mundo.
La Eucaristía, y eso es lo que más claramente se nos presenta ante nuestra mirada creyente es entrar paulatinamente en el misterio de Cristo (Muerte y Resurrección). Lo que en el Bautismo y Confirmación se ha recibido y sellado en la Eucaristía se va adquiriendo, se hace cuerpo en nosotros que somos ya nuevas criaturas. La celebración de la Eucaristía es así para el cristiano la habitual realización de su vocación primera y fundamental. Sin la misma no podemos hablar de una verdadera vida cristiana en sentido estricto.
2
Arrepentimiento y conversión
En el antiguo pueblo elegido, la conversión implicaba el alejamiento de la mala vida seguida para atenerse a los dictámenes inculcados por la ley. El judío suplicaba: «Condúcenos, Padre nuestro, a tu torah y llévanos a una completa conversión en tu presencia». Si el AT sugiere la conversión sobre todo como cambio del camino desviado seguido, el NT propone la conversión como cambio total del propio modo de pensar y de obrar, como renovación integral del yo. La conversión en el AT (como en san Juan Bautista) se exigía para enderezar una conducta incorrecta (así, por haber pecado de idolatría, por faltas sociales); en el NT se pide para adaptarnos a una alianza de intimidad con Dios. Si para Juan Bautista había que convertirse mediante el bautismo de penitencia, a fin de evitar la ira de Dios (Mc 1,4), para Jesús es necesario convertirse a fin de penetrar en el nuevo reino. Sólo abandonándose a Dios hasta dejarse transformar enteramente por él y permanecer amistosamente abrazado a él es posible esperar salvarse. “Si no cambiáis y os hacéis como niños, no entréis en el reino de los cielos” (Mt 18,3).
El evangelio parte de una perspectiva realista; sabe que respecto al hombre no se puede hablar de conversión a Dios si el hombre no es rescatado del pecado en que yace (Lc 24,47; Hch 3,19). Pero la conversión evangélica no se limita a superar el estado pecaminoso; es pasar del estado de pecado a una vida del todo nueva. Al decir de san Pablo, esta nueva existencia se caracteriza como un «ser en Cristo». Un «morir y resucitar del hombre con Cristo», un «ser una nueva criatura», un «revestirse del hombre nuevo”. También san Juan habla de «renacimiento» . de un paso de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, del odio al amor, de la mentira a la verdad. Se trata de una conversión no sólo del estado de pecador, sino de la condición humana a la de resucitados según el Espíritu. El móvil de la conversión no es tanto la amenaza de un castigo cuanto la fascinación de penetrar en la vida del amor trinitario divino. Jesús invita a la conversión no sólo a los publicanos y las prostitutas que permanecen al margen de la comunidad salvífica, sino también a los fariseos y a las personas ricas observantes de la ley. Jesús pone a todo hombre, bueno o delincuente; ante la ascesis «El que intente salvar su vida, la perderá; y quien la pierda, la conservará» (Lc 17,33; Mc 8,35; Mt 10,39).
Esta conversión tan total no puede ser obra del hombre; es una tarea que supone don y gracia. Según la enseñanza bíblica, sólo puede llevarse a cabo como participación del misterio pascual de Cristo. En esta perspectiva se justifica la misma vida eclesial: “Del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo obtienen su eficacia todos los sacramentos y los sacramentales» (SC61).
La conversión se realiza sólo en la fe; se propone como respuesta a la llamada de Dios, como correspondencia a la gracia redentora. Cuando un hombre ha recibido la gracia de la conversión al Espíritu de Cristo y luego abandona la fe, ¿puede esperar recibir otra vez el don de la conversión? El hagiógrafo afirma: “si han caído es imposible renovarlos una segunda vez, llevándolos a la conversión” (Heb 6, 6). No afirma que no exista la posibilidad de una segunda conversión. Su propósito es recordar el sentido totalitario, propio de la conversión, y cómo esta es don gratuito de Dios (Heb 12,17); el arrepentimiento renovado no es fruto de nuestro empeño, sino una gracia. Nadie sabe merecer la vuelta a la fe de la que ha renegado. Pero el retorno a ella es posible porque el deseo de Dios es que «nadie perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento» (2Pe 3,9).
La conversión es un aspecto que caracteriza la vida cristiana entera. Es un reconocerse pecador, dispuesto a recibir el don de Dios que sana; es secundar la gracia que nos pone en el camino de la vuelta a la casa del Padre; es creer que somos hechos capaces de amar de nuevo a Dios con una relación íntima y filial; es sentirse en comunión gozosa con Cristo para realizar juntos la voluntad del Padre; es participar del misterio pascual, que introduce en la vida nueva de los hijos de Dios; es renacer continuamente a una vida resucitada con el Señor.
La vida cristiana es conversión continua. No es sólo purificarse del estado pecaminoso, sino progresar en la vía de la ascesis; es volverse cada vez más neumático, hasta sentirse comprometido con una opción fundamental en la adquisición de una vida caritativa. Un cristiano se siente peregrino; como un hombre que vive bajo la tienda en condición provisional; como una persona que yace bajo la ley fundamental de la conversión siempre más profunda; como un ser enteramente inserto en la dinámica del misterio pascual de muerte y resurrección.
No solo existe una conversión, hay que adentrarse en la vía de una segunda conversión. La segunda conversión sería el estado proficiente o iluminado del asceta, el estado que reemplaza a la ascesis incipiente purificativa; para otros sería la consagración del sujeto a Dios en el estado religioso o clerical. En general, la segunda conversión indica dedicarse uno por entero a la perfección; la voluntad que, de manera irrevocable, quiere progresar espiritualmente, enfrentándose con cualquier sacrificio; el hecho de buscar únicamente lo que agrada al Señor. El alma no se contenta con permanecer en el hábito de una conducta honestamente buena, ni dentro de una práctica virtuosa mediocre. Ambiciona ponerse en camino espiritualmente experimentando la práctica de lo mejor: intenta avanzar de una manera continua en darse con generosidad al Señor.
La segunda conversión, que hace pasar de una conducta mediocremente buena a otra encaminada a la perfección, puede indicarse con una precisión espiritual más apropiada. Si en la primera conversión el cristiano se capacita para vivir por la gracia en Cristo y para expresarse siguiendo una conducta moralmente honesta, en su segunda conversión no atiende ya al esfuerzo de vivir en armonía con la ley moral; el alma aparece toda inmersa en la experiencia del misterio pascual de Cristo. La palabra del Señor y la participación en su hecho salvífico se perciben no ya como una realidad de fe a la que prestar adhesión, sino como hecho interior del que uno se siente íntegramente participe. Se gusta el misterio del Señor como interiorizado; se entiende la vida cristiana como un carisma presente en la propia intimidad; se capta el sentido del amor caritativo gustado en su novedad. No se trata ya de conocimiento por aprehensión racional, sino por experiencia presente; no se trata de adhesión puramente intelectual al Señor, sino que se le capta viviendo en su misterio pascual. Las verdades evangélicas aparecen en una nueva luz; las acciones espirituales tienen un sentido profundo y nuevo.
3
Oración e intercesión
«A unos que se tenían por justos y despreciaban a los demás Jesús les decía esta parábola: Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo y el otro publicano» (Lc 18,9ss). Ambos suben a hablar a Dios de sí mismos. Cuando uno está lleno de sí mismo, ya sea de su propia excelencia y éxitos, como el fariseo, ya sea de su propia culpa y fracasos, como el publicano, no se encuentra en condiciones de interceder por los demás.
El fariseo ante Dios se siente privilegiado, irreprochable, ejemplar, diferente de los demás. De otros solo se acuerda para menospreciar o acusar. Justo lo contrario de interceder. «Te doy gracias, Dios mío, porque yo no soy como el resto de los hombres: ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano». Al concluir su oración el benemérito fariseo se encuentra más lleno de su propia justicia y orgullo. Por tanto más lejos de Dios, y más incapacitado para interceder por otros.
El publicano, por el contrario, no se atrevía ni a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Dios mío, ten compasión de mí, pecador». Tampoco el publicano intercede por los demás. Bastante tiene el pobre con el peso de su propia miseria y culpabilidad. Pero se humilla ante Dios y confiesa su pecado. Dios nunca desprecia un corazón humillado y arrepentido. «En éste pondré mis ojos: en el humilde y abatido que se estremece ante mis palabras, dice el Señor de cielos y tierra» (Is 66,2). El publicano sale liberado de su gran carga y justificado por Dios: ha recibido el traje de bodas. Nos lo asegura el Maestro: «Os digo que éste volvió a su casa justificado, y el otro no» Al entrar en la sala de fiesta, con su nuevo traje de bodas, el publicano no podrá menos de acordarse de tantos otros necesitados como él de la misericordia divina. Y al sentarse con Jesús a la mesa de los publicanos y pecadores arrepentidos, recibirá a buen seguro el carisma de la intercesión.
Hoy, como hace dos mil años, muchos pobretones y pecadores arrepentidos se sientan con Jesús a la mesa de su reino. Con ellos el Maestro comparte de buen grado su visión de la vida y su misión, que es llevar la salvación a todos los hombres. Si Jesús estuviese acompañado sólo de los buenos y sanos, abundarían los cantos de alabanza, pero posiblemente no la intercesión universal. Los que se reconocen publicanos, pecadores, enfermos se sienten en solidaridad con todos los publicanos, pecadores y enfermos del mundo. Por eso su gratitud y sus alabanzas son más sentidas; y todas sus plegarias, incluidos los cantos de alabanza, son auténtica intercesión. Refiriéndose a la pecadora arrepentida decía Jesús: «Si ama mucho es porque se le han perdonado sus muchos pecados. A quien poco se le perdona, poco ama» (Lc 7,47).
Sirva este testimonio de una persona sencilla para ilustrar lo que sucede a la mesa de los publicanos, cuando Jesús la preside: «En mi vecindad hay una pobre persona, que incluso ha intentado suicidarse. Aquí es tenida por basura barata. Un día, al experimentar fuerte mi propia miseria, el Señor me hizo ver a esa persona como muy preciosa a sus ojos y muy querida por Él. Desde entonces cada día la presento al Señor con mucho amor. Y junto con ella presentó al Señor todas las personas que el mundo ve muy manchadas y despreciables, pero que Jesús las ve compradas con su muerte, lavadas en su Sangre. Sólo Él conoce su triste historia y ve su futura gloria. A veces parece como si Jesús me dijera: «Toma todo el amor que yo siento por esa persona, toma mi voz y háblale». Bendito sea Dios que en algún momento me presta su Corazón para hablar y sobre todo para interceder. Cuando no es así, el mío parece un iceberg.»
Cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón verdaderamente pobre, contrito y al mismo tiempo deseoso de interceder, el mismo Espíritu entona en él una antigua canción, que es siempre nueva. Es la intercesión del pobre, cantando al unísono con Jesús, con María y con un ejército de intercesores. La intercesión del pobre es la que siempre llega al Corazón de Dios y atrae sobre la tierra las mejores bendiciones del cielo.
4
Mortificación y aceptación
de la Cruz
¿Qué significa mortificación? La palabra en sí deriva, evidentemente, de muerte, y la realidad de la muerte tiene como raíz y motivación el misterio pascual de Cristo, es decir su pasión, muerte y resurrección. Difícilmente se encuentra este término entre las denominaciones de las virtudes cristianas, ya sea en los diccionarios, incluso de espiritualidad, ya como tema de por sí en los tratados de teología espiritual. Aparece, en cambio, en relación con otros conceptos, como penitencia, purificación, conversión (metanoia), crecimiento espiritual, ascesis. En los tratados de teología espiritual suele aparecer identificada con la ascesis cristiana.
La mortificación se sitúa, evidentemente, dentro del ámbito más amplio del crecimiento humano y cristiano, como dominio de sí que hace posible la construcción de la auténtica personalidad exigida al discípulo de Cristo. Esta, en efecto, impide la subsistencia de una tendencia pecaminosa o desviante, haciendo que la persona recorra un auténtico camino de liberación. Por eso la mortificación constituye una forma de auténtica mortificación humana, dejando «vivir» lo que es bueno, y encauzando y orientando las tendencias que no son buenas. La mortificación viene a ser así condición para la humanización. En este sentido esta humanización en el hombre peregrino es camino de plenitud. Como la ascesis y las llamadas «virtudes pasivas», la mortificación se sitúa también, a nivel de teología espiritual, en un ámbito más amplio.
Ante todo es preciso referirla al misterio pascual de Cristo, especialmente a la participación en su cruz, considerándola como parte integrante del camino emprendido por el hombre como respuesta amorosa a Dios. Esta contribuye, en efecto, a realizar, gradualmente, la plenitud de vida a la que está llamado el cristiano sin que se suavicen las exigencias evangélicas, en detrimento de la misma realización del hombre y del hijo de Dios. Y en esta línea podemos decir que la aceptación de la Cruz es el emprender el camino referido. Ya según el kerigma primitivo, Jesús llama a los cristianos a seguirlo «cargando con su cruz» (cf. Mt 16, 24).
En la mística del monaquismo la cruz es un arma para vencer al demonio (exorcismo), como en la vida de san Antonio abad. Se le llama también «martirio blanco», y se entiende cómo ofrecimiento de sí mismo a Dios, mediante la oración continua, la castidad (Virginidad) y la penitencia. En Oriente, especialmente en Rusia, nunca han faltado, por otra parte, los «locos en Cristo», con su particular traducción vital de la locura de la cruz. A partir de san Francisco de Asís, en la extraordinaria experiencia de los «7 estigmas», que luego se producirán en tantas otras personas apasionadamente unidas a la cruz de Jesús este modo de aceptación de la misma. Surge así otro testimonio místico de la fe ardiente en la unidad divino-humana del Señor Jesús y de todos los acontecimientos de su vida, resumidos y sintetizados en su pasión y muerte en la cruz. En la Edad media nace también, bajo el signo de la pasión, la mística del corazón traspasado de Cristo.
La sabiduría de la cruz subyace en la experiencia que san Ignacio de Loyola propone en sus ejercicios, que dan un verdadero giro en el tercer grado de humildad, decidida elección de «oprobrios con Cristo lleno de los», deseando «más de ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo» (n. 167).
Casi contemporáneo a él, unos años posterior será el místico español San Juan Bautista de la Concepción (+Córdoba, 1613), Reformador de la Orden Trinitaria, quien desarrolló una ingente y profunda doctrina espiritual sobre la aceptación de la Cruz y sobre la necesidad de unirse a Cristo para sobrellevar las propias cruces personales. La cruz para este santo manchego es como el soporte para que el agotamiento del cristiano encuentre quien le sostenga, así ve él “los palos de la Cruz”.
En los ss. XVI-XVIII se desarrolla una línea mística que interpreta toda la experiencia espiritual en términos de cruz. El total «despojo» interior requerido por la fe es base y sustancia de toda cruz. La «nada» ligada a la kénosis de Jesús es tematizada con diversos matices por san Juan de la Cruz y por san Pablo de la Cruz.
Se va luego hacia la mística de la víctima, que tiene buenas bases teológico-espirituales en la polémica antiprotestante. Según la espiritualidad católica, en efecto, el fiel participa efectivamente en la obra de Cristo, uniendo a él todos sus sufrimientos, sin exclusión. Actualmente se tiende a identificar la cruz de Cristo y la de los cristianos, más aún, la de todos los hombres «crucificados» por el poder del pecado, de la muerte, de la injusticia. Nace de ahí la mística de quien quiere su liberación.
La cruz no se puede identificar con ninguna forma de dolorismo, ni pasividad ante situaciones satánicas. Más que al sufrimiento, la cruz puede referirse correctamente al eventual fracaso de empresas asumidas por el bien de los hombres. Existe ciertamente el peligro de verla, a la manera protestante, como un «no» total de Dios a los esfuerzos humanos. La unión a la cruz del Resucitado es, por el contrario, la respuesta adecuada, en la fe, a la necesidad de rescatar del sinsentido toda existencia humana, por frustrada y fracasada que pueda ser. Se trata, por tanto, de afrontar la cruz-fracaso en el presente, sin evasiones, pero invirtiendo su sentido, refiriéndola a la verdad y la bondad de las miras evangélicas perseguidas, que nadie podrá nunca anular.
Contemplando la cruz de Jesús, se consolida la certeza de que la historia, en definitiva, no la escriben los vencedores, sino los llamados «vencidos», que no han permitido que los vencedores se adueñen de su conciencia. La síntesis final y toda mística de la cruz se encuentra necesariamente en la caridad divina. que se da totalmente, y en la respuesta de amor de quien ha sido aferrado por Cristo. “Me amó y se entregó por mí” (Gál 2,20). “Para mí vivir es Cristo, y morir, una ganancia” (Flp 1,21). Cruz y amor esencial se identifican tanto, incluso en Dios. La cruz es la autorrevelación máxima de Dios Amor. En este sentido, aunque sigue teniendo valor una mística de la expiación y de la reparación, la mística de la cruz confluye enteramente en la del misterio pascual de Jesús, dando cabida, por tanto, al optimismo cristiano que el Resucitado infundió desde el principio en los discípulos, postrándose a ellos con los signos de la pasión.
5
Maternidad de María
Al principio, la Madre tenía que educar al Hijo para su función de mesías introduciéndolo en la Antigua Alianza; pero no fue ella, sino el propio conocimiento que el Hijo tenía en el Espíritu Santo acerca de la misión del Padre, lo que le había indicado quién era él y lo que tenía que hacer. Y así se invierte la relación: en lo sucesivo el Hijo educará a la Madre para la grandeza de su propia misión, hasta que esté madura para permanecer de pie junto a la cruz y, finalmente, para recibir orando dentro de la Iglesia al Espíritu Santo destinado a todos. Esta educación está desde un Principio bajo el signo de la espada vaticinada por Simeón que ha de atravesar el alma de María. Es un proceso sin miramientos; todas las escenas que la nos han transmitido son de un rechazo más o menos brusco. No es que Jesús no fuera obediente durante treinta años, cosa que se asegura explícitamente (Lc 2, 51). Pero, de forma soberana y desconsiderada, hace saltar por los aires las relaciones puramente corporales a las que tan estrechamente seguía ligada la fe en la Antigua Alianza: en lo sucesivo, ya se trata sólo de la fe en él, la Palabra de Dios humanada. María tiene esta fe esto resulta especialmente claro en la escena de Caná, en la que dice sin desconcertarse: Haced lo que él os diga; ella, la que cree perfectamente, debe aguantar, sin embargo, como objeto de demostración para el Hijo y su separación respecto a la carne y sangre.
Desde el sí de ella se puede dar forma a todo y ser preparada precisamente así para la fe abierta y consumada (que se consumara al pie de la Cruz). Brusca resulta ya la respuesta del adolescente, que contrapone su Padre al supuesto padre terreno; ahora sólo cuenta el primero, lo entiendan o no sus padres terrenos. “No [lo] comprendieron” (Lc 2, 50). Inexplicablemente áspera es la respuesta de Jesús a la delicada insinuación suplicante de su madre en Caná: “¿Qué tengo yo contigo, mujer?”. Tampoco esto lo debió de entender ella. “Todavía no ha llegado mi hora” (Jn 2,4), presumiblemente la hora de la cruz, cuando la Madre recibirá el derecho pleno a la intercesión. Su fe inquebrantable, “haced lo que él os diga”, obtiene, no obstante, una anticipación simbólica de la eucaristía de Jesús, lo mismo que la multiplicación de los panes la prefigura.
Casi intolerablemente dura nos parece la escena donde Jesús, que está enseñando en la casa a los que lo rodean, no recibe a su madre, que se encuentra a la puerta y quiere verlo. «Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre”. (Mc 3, 34s). ¡Cuánto se alude aquí sobre todo a ella, aunque no sea mencionada! Pero ¿quién lo entiende? ¿Lo entendió ella misma? Hay que acompañar espiritualmente a María en su regreso a casa y hacerse cargo de su estado de ánimo: la espada hurga en su alma; se siente, por decirlo así, despojada de lo más propiamente suyo, vaciada del sentido de su vida; su fe, que al comienzo recibió tantas confirmaciones sensibles, se ve empujada a una noche oscura. El Hijo, que no le hace llegar noticia alguna sobre su actividad, ha como escapado de ella; no obstante, ella no puede simplemente dejarlo estar debe acompañarlo con la angustia de la fe nocturna. Y una vez más es colocada como alguien anónimo en la categoría general de los creyentes: cuando aquella mujer del pueblo declara dichosos los pechos que amamantaron a Jesús esta fémina da ya comienzo a la prometida alabanza por parte de todas las generaciones, Jesús desvía la bienaventuranza: “Dichosos más bien los que oyen la Palabra de Dios y la guardan” (Lc 11, 28).
El sentido de esta continua ejercitación en la fe desnuda, y en el estar de pie junto a la cruz, a menudo no se comprende suficientemente; uno se queda asombrado y confuso ante la forma en que Jesús trata a su madre, a la que se dirige en Caná y en la cruz llamándola sólo “mujer”. Él mismo es el primero que maneja la espada que ha de atravesarla. Pero ¿cómo, si no, habría llegado a madurar María para estar de pie junto a la cruz, donde queda patente, no sólo el fracaso terreno de su Hijo, sino también su abandono por parte del Dios que lo envió? También a esto tiene que seguir diciendo sí, en definitiva, porque ella asintió a priori al destino completo de su hijo. Y, como para colmar la copa de amargura, el Hijo moribundo abandona además explícitamente a su madre, sustrayéndose a ella y encomendándole en su lugar otro hijo: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. (Jn 19,26). En ello se suele ver ante todo la preocupación de Jesús por el ulterior paradero de su madre (con lo cual queda patente al mismo tiempo que María evidentemente no tenía ningún otro hijo carnal, pues, de haberlo tenido, habría sido innecesario e improcedente entregarla al discípulo amado), pero no se debe pasar por alto además este otro tema: lo mismo que el Hijo está abandonado por el Padre, así él abandona a su madre, para que ambos estén unidos en un abandono común. Sólo así queda ella preparada interiormente para asumir la maternidad eclesial respecto a todos los nuevos hermanos y hermanas de Jesús.